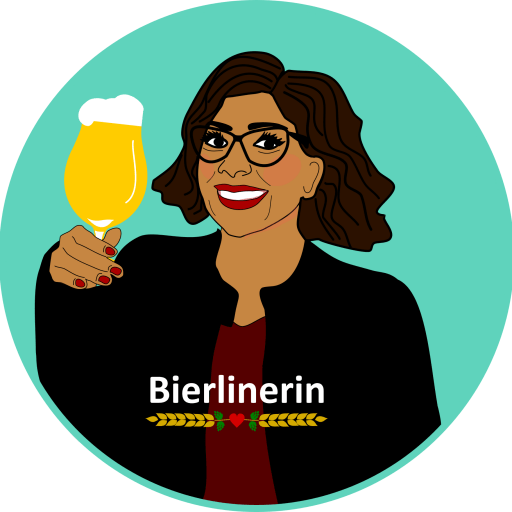Mientras tomaba una cerveza de trigo sin alcohol de la marca Erdinger – la cual no sabe nada mal cuando uno está tomando medicamento para desinflamar un desgarre muscular en las pantorrillas de un cuerpecito latino en reposo forzado – escuchaba las historias de la Segunda Guerra Mundial platicadas por una querida pareja de alemanes retirados, quienes en su infancia vivieron en uno de los pueblitos alemanes, en los que comparados con las grandes ciudades, no sucedían o no se miraban, muchas cosas:
“…el encargado del tren que transportaba cargamento de carbón a una fábrica de armas, dejaba la puerta de algunos vagones abiertos para que cuando frenara ¡plum! cayeran algunas piezas de carbón sobre el suelo y la gente del pueblo pudiera tomarlos…nos las echábamos en las bolsas del pantalón, en los zapatos, donde se pudiera, necesitábamos el carbón para cocinar y para calentarnos en el invierno”
“No había que comer, mi familia hacía trueques, los puercos eran los animales más preciados”…
“Había un campo de prisioneros cerca, periódicamente llegaban los militares a cada una de las casas a supervisar que no hubiera foráneos…nosotros seguido compartíamos la comida y ropa con otros niños que llegaban de repente, rusos, polacos…luego desaparecían. A un par de ellos me los encontré ya de adultos, nos saludamos y cada quien siguió su camino”
“Íbamos a visitar a mi tía, ya estábamos en el tren, cuando explotó la bomba, nos arrojamos al suelo, la señora abajo de mí estaba muerta; como pudimos, mi mamá y yo salimos del vagón y salimos arrastrándonos, alejándonos de las vías del tren que era donde les interesaba atacar…asustados y pegados en la tierra, veíamos como caían las bombas”
“Tuvimos suerte de vivir en un pueblo, no quiero ni recordar, ni imaginar como era la vida en Berlín o en las grandes ciudades”…